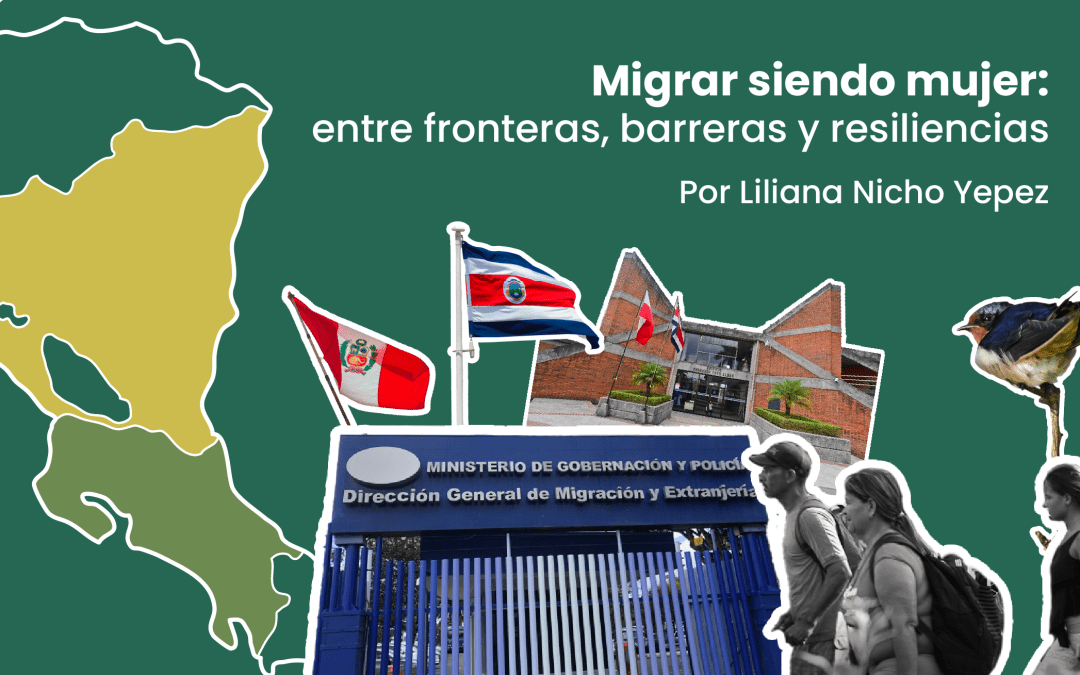Hace más de veinte años tomé la decisión de migrar: Dejar atrás mi país, mi cultura, mis afectos. En ese momento, lo viví como una aventura, una búsqueda de nuevas oportunidades.
Por Liliana Nicho Yepez
Pero lo que nadie me dijo es que migrar no solo es cruzar una frontera física, sino también reescribir tu historia en una hoja en blanco. Nadie me advirtió que las personas migrantes, especialmente las mujeres, enfrentamos barreras invisibles que se levantan en los cuerpos, en las miradas ajenas y en los sistemas que no nos reconocen.
Desde mi experiencia como mujer migrante peruana, he vivido lo que implica reconstruirse en un país nuevo. Aunque muchas mujeres en movilidad enfrentan desafíos similares, en ocasiones se percibe que el trato puede variar según el origen nacional. Esta percepción podría estar influida, en parte, por factores como la presencia más visible de ciertos grupos migrantes en el país.
Sin embargo, más allá de lo demográfico, estas diferencias se relacionan con cómo se construyen socialmente las ideas sobre la migración, muchas veces atravesadas por estereotipos y narrativas históricas que afectan la forma en que somos vistas y tratadas. Estas distinciones, aunque sutiles, se reflejan en los discursos públicos, en las prácticas institucionales y en los espacios comunitarios.
Esto conlleva que en contextos similares, algunas mujeres nicaragüenses pueden ser cuestionadas con mayor dureza, enfrentando estereotipos más arraigados y una xenofobia más explícita. Esta realidad me ha llevado a reflexionar sobre los privilegios relativos dentro de la misma experiencia migratoria, y, sobre la necesidad urgente de desmantelar los prejuicios que jerarquizan a las personas migrantes según su origen.
Hoy, desde mi experiencia como abogada especializada en derechos humanos y protección internacional, comprendo que mi historia fue privilegiada en comparación con muchas otras. Acompañar a mujeres en situación de movilidad humana, en condición migratoria irregular o en desplazamiento forzado, me ha permitido ver de cerca las múltiples formas de exclusión que enfrentan. Este artículo es un llamado a visibilizar esas realidades, a partir de datos, experiencias y una mirada interseccional y feminista.
Contexto migratorio y género
La migración nicaragüense en Costa Rica representa el grupo más numeroso de personas extranjeras en el país. Según el Censo Nacional de Población 2022 y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se estima que el 9% de la población en Costa Rica es migrante, y más del 53% de ese grupo son mujeres nicaragüenses (INEC, 2022).
Estas mujeres migran por razones económicas, pero también por violencia de género, persecución política o falta de acceso a derechos básicos en su país de origen. En muchos casos, su condición migratoria es irregular o están en proceso de solicitar asilo, lo que las coloca en una situación de alta vulnerabilidad.
Tras la lectura de la nota periodística Entre Patrias (2025), “Mujeres nicaragüenses desplazadas forzadas en Costa Rica: una lucha diaria por sus derechos”, decidí integrar a este análisis una perspectiva desde mi trabajo profesional en terreno. Con base en esa experiencia, destaco seis ejes de exclusión que atraviesan la vida de las mujeres nicaragüenses migrantes y en desplazamiento forzado en Costa Rica.
1. Irregularidad migratoria: a falta de documentación válida limita el acceso a servicios básicos y expone a las mujeres a detenciones, situaciones de explotación y discriminación. En mi experiencia, he observado que algunas mujeres enfrentan barreras adicionales por razones de idioma, identidad cultural o bajo nivel de alfabetización, especialmente mujeres indígenas o campesinas. A consecuencia del estatus migratorio se puede presentar una distancia con la institucionalidad donde muchas veces no se logra contemplar estas realidades, lo que perpetúa su exclusión.
2. Precariedad laboral: sin un estatus migratorio regular, las mujeres no pueden acceder a empleos formales. Esto las empuja a la informalidad, donde enfrentan condiciones laborales abusivas, sin contratos ni protección social. Algunas mujeres que, por su origen campesino, son explotadas en labores agrícolas sin garantías mínimas, y otras que sufren acoso que se acrecienta por su condición migratoria irregular.
3. Acceso restringido a salud: el derecho a la salud está condicionado al estatus migratorio y a la posesión de un documento vigente. Incluso con seguro, muchas mujeres son rechazadas en centros de salud si su carné o Dimex está vencido o en trámite. Además, persisten prácticas institucionales que cuestionan su derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, como cuando se les interroga por tener muchos hijos o por no usar métodos anticonceptivos.
4. Condiciones de vivienda inadecuadas: la falta de políticas públicas para garantizar vivienda digna a mujeres migrantes, especialmente jefas de hogar, las obliga a vivir en asentamientos informales o en condiciones de hacinamiento. En zonas como la frontera norte, se presentan más casos donde la discriminación por nacionalidad puede incluso impedir el alquiler de una habitación, y donde los desalojos se ejecutan muchas veces sin respetar el debido proceso.
5. Discriminación interseccional: ser mujer, migrante, indígena, en situación irregular o en desplazamiento forzado, implica enfrentar múltiples formas de exclusión. Esta discriminación se manifiesta en instituciones, comunidades y servicios públicos. En mi rol profesional, he visto cómo estas mujeres son invisibilizadas, incluso en espacios donde se supone que deberían ser protegidas.
6. Derecho a la educación y barreras educativas: el acceso a la educación representa uno de los desafíos más persistentes para las mujeres migrantes. Obtener un título universitario en el país de acogida o convalidar uno obtenido en el país de origen puede convertirse en un proceso largo, costoso y frustrante. Las barreras institucionales son múltiples: requisitos excesivos, trámites burocráticos poco claros, falta de reconocimiento de universidades extranjeras, y en muchos casos, una ausencia total de acompañamiento para entender el sistema educativo local.
Desde mi experiencia como mujer migrante peruana, he vivido en carne propia lo que significa reconstruirse profesionalmente en un país nuevo. Culminar una carrera universitaria y lograr la incorporación al Colegio de Abogados de Costa Rica fueron procesos que exigieron no sólo esfuerzo académico, sino también emocional. A veces sentí que el sistema no estaba diseñado para nosotras, que cada paso era una prueba más para demostrar que merecíamos estar aquí, ejercer, aportar.
Sin embargo, lo logramos. Porque cada mujer migrante que accede a la educación superior, que valida su formación y que se profesionaliza, está rompiendo barreras no sólo para sí misma, sino para todas las que vienen detrás.
La regularización migratoria se vive entre la esperanza y el desgaste
Solicitar asilo en Costa Rica implica iniciar un proceso que, aunque inicialmente se puede considerar sencillo es realmente complejo ante la Unidad de Refugio. Aunque el carné de solicitante de refugio permite permanecer de manera regular en el país, los tiempos de espera, la falta de información clara y la descoordinación institucional generan un alto impacto emocional y económico. En estas instancias se logra ver a mujeres que, con hijos pequeños, deben viajar largas distancias, esperar horas bajo el sol o la lluvia, y aun así no logran avanzar efectivamente en su proceso.
También te recomendamos leer Colapso en el sistema de refugio costarricense y sus afectaciones a las refugiadas nicaragüenses por KaryVal en Volcánicas.
Las políticas migratorias actuales no reconocen suficientemente la interseccionalidad, invisibilizando las necesidades específicas de las mujeres migrantes y en desplazamiento forzado perpetuando su exclusión. Incorporar un enfoque de género, derechos humanos y participación no es opcional: es urgente y necesario.

Fotografía cortesía por República 18
Costa Rica necesita transformaciones profundas para responder a esta realidad. Desde mi experiencia, considero importante:
- Reconocer la discriminación múltiple que enfrentan las mujeres migrantes.
- Diseñar políticas públicas y fortalecer las ya existentes con enfoque de género y condición migratoria.
- Mejorar la coordinación interinstitucional entre salud, migración, trabajo y vivienda.
- Capacitar a funcionarios públicos en derechos humanos, género e interculturalidad.
- Reformar leyes y protocolos que impiden el acceso a derechos básicos.
- Incluir a mujeres migrantes en la toma de decisiones sobre políticas que las afectan.
- Generar datos desagregados y estudios continuos con enfoque interseccional.
La historia de cada mujer migrante es una fuente de aprendizaje y transformación. Escuchar sus voces, reconocer sus luchas y celebrar sus logros es esencial para construir una sociedad más justa, inclusiva y empática.
Mujer migrante: tu historia importa. Tu voz tiene poder. Has cruzado fronteras con esperanza, y cada paso que das es un acto de valentía. No estás sola. Hay redes, organizaciones y personas que reconocen tu lucha y caminan contigo. Tu resiliencia es semilla de cambio.
Sobre la autora:
Liliana Nicho Yepez es abogada y mujer migrante, egresada de la Universidad La Salle e incorporada al Colegio de Abogados de Costa Rica. Su trayectoria profesional abarca diversas áreas del Derecho, con énfasis en los derechos humanos aplicados a los ámbitos migratorio, internacional, constitucional y administrativo. Ha acompañado a personas en situación de desplazamiento forzado y movilidad humana, promoviendo el acceso a derechos fundamentales con enfoque interseccional y sensibilidad social. Desde su experiencia, sostiene que migrar implica no solo llegar a un nuevo país, sino también reconstruirse, integrarse y aportar a la transformación colectiva con esfuerzo, convicción y solidaridad.