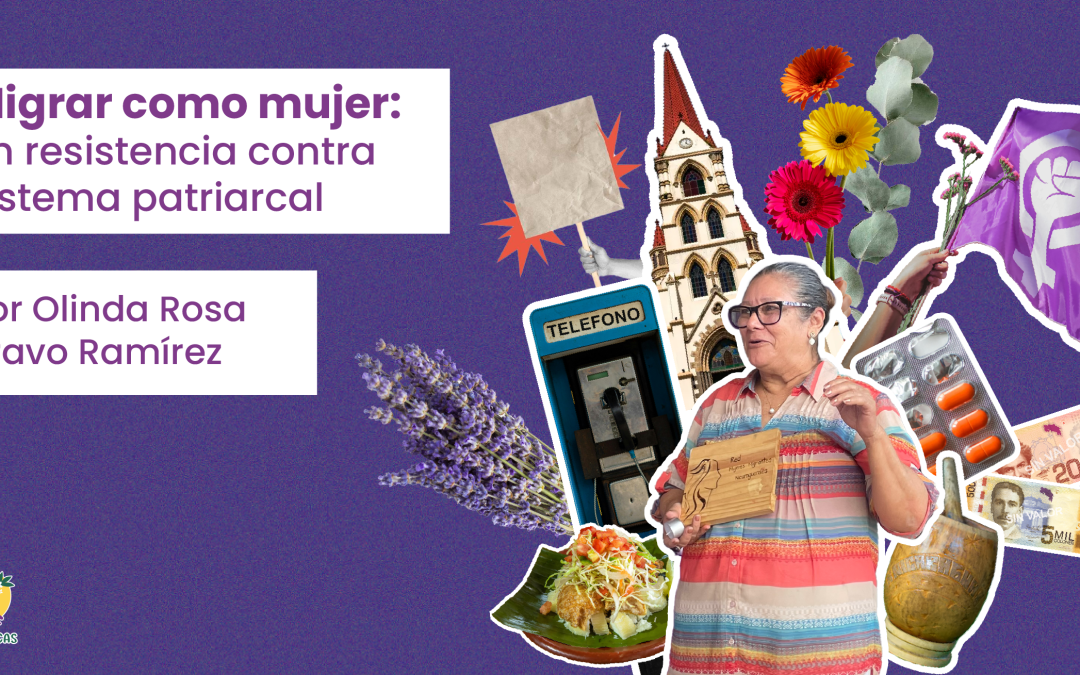La migración es un espectro que nos ha marcado como mujeres porque somos las que tenemos que salir de nuestros hogares, dejar las familias, enfrentarnos a realidades crueles que están marcadas por el machismo y la xenofobia.
Por Olinda Rosa Bravo Ramírez
La violación de Derechos Humanos y el incumplimiento de parte de los gobiernos, de todos los convenios internacionales ratificados por los países de acogida en la temática de migración, y lamentablemente el tema de los derechos de las mujeres migrantes, es algo que no está en las agendas de los países.
Cada día emigran miles de mujeres en condiciones infrahumanas, con la triste realidad de que son captadas por el crimen organizado y serán vendidas como mercancía, caso diferente a los hombres.
Migré hace 25 años por razones económicas, dejando a mis cinco hijos e hijas menores a cargo de mi madre, una de las tantas redes de cuidadoras invisibilizadas que no reciben salario y trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, cuidando a nuestras criaturas y apoyándonos a distancia.

Fotografía perfil de Olinda Bravo. Créditos XCM.
Me enfrenté a una sociedad hostil, llena de prejuicios contra las mujeres nicaragüenses. Me inserté en el trabajo doméstico ganando 25.000 colones, por debajo del salario mínimo, que en ese momento era de 38.000 colones. Trabajaba más de 12 horas diarias por estar indocumentada y no conocer mis derechos laborales, como el aguinaldo o las vacaciones pagadas. Sin redes de apoyo, sentía que no podría continuar, pero saber que había una familia esperándome me daba fuerzas para seguir.
Sentía que solo a mí me pasaban cosas. Mi consuelo era ir los domingos al parque La Merced para recordar mi país: las comidas, la gastronomía, el olor a pinolillo, los vigorones. También buscaba alguna pastilla, ya que no tenía seguro médico, y como toda nica, me automedicaba.
Fueron episodios que me marcaron la vida. Fui conociendo a otras nicas; nos comunicábamos por medio de la Radio Cucú, enviándonos saludos y mensajes para nuestras familias. Era bonito, aunque también removía el dolor de estar solas en este país. Nos llamábamos por teléfono para desearnos buenas noches y contarnos lo que pasaba con los patrones. Pensábamos que no valía tener títulos, porque el único trabajo posible era como doméstica.
También te recomendamos leer "De trabajadora doméstica a defensora: la fuerza de las migrantes nicaragüenses" por Aracely Arceda en Volcánicas.
Al finalizar, Aminta nos invitó a unos cursos de derechos humanos que impartía la UNED. Nos sorprendimos: “¿Derechos? ¡Si estamos en condición irregular!”. A la semana siguiente asistimos 15 mujeres. Comenzamos a capacitarnos con don Jony Ruiz, del Ministerio de Trabajo, quien nos explicaba que el patrón debía asegurarnos y pagarnos aguinaldo, incluso estando indocumentadas. Algunas no tenían más que el pasaporte, y otras ni eso, pues habían cruzado por monte.
Recuerdo la anécdota de una compañera que preguntó qué podía hacer cuando el patrón se portaba mal. En cada capacitación hacía la misma pregunta, hasta que se atrevió a contar que su patrón la hacía subir una escalera para limpiar unos libros y le acariciaba las piernas o la miraba por debajo. “Eso es acoso”, le dijo don Jony. “Tiene que denunciarlo”.

Fotografía cortesía de Olinda Bravo en la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panama y República Dominicada.
Pasó un año y terminó el proyecto. Entonces nos invitaron a Cenderos a participar en sus actividades. Lo primero que abordaron fue el tema psicosocial. Eran sesiones de llanto, de culpa por haber migrado, pero también espacios para reencontrarnos con nuestras raíces culturales. Invitábamos a otras mujeres a participar, pero muchas no creían. Decían que estábamos locas, que nos iban a deportar. Cuando les hablábamos de sus derechos como mujeres migrantes, íbamos a los parques a invitarlas. Poco a poco, más mujeres se sumaron.
Cenderos nos “soltó del nido” y conformamos la Red de Mujeres Migrantes. Les contábamos por qué debíamos organizarnos, poner rostro a lo que estaba pasando con las mujeres nicaragüenses en el país. Al principio decían que solo era “quejadera”, pero fuimos visibilizando los abusos, los maltratos de parte de la policía y de funcionarios. Cenderos sacó un folleto: Qué hacer si te detiene la policía. Fue un éxito, porque las personas empezaron a anotar hora y fecha, algo que antes no hacíamos.


Fotografías grupales de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica
Comenzamos a vincularnos con grupos feministas; las primeras que nos acogieron fueron CEFEMINA y la Red contra la Violencia de Costa Rica, ayudándonos a posicionar el tema de las mujeres migrantes. Luego nos organizamos en las comunidades para hablar sobre la red, cómo podíamos enfrentar la xenofobia y las estigmatizaciones por ser mujeres nicas y migrantes, o los atropellos como quitarles los hijos a las mujeres por no tener un hogar digno.
No podíamos participar en las asociaciones de desarrollo ni opinar. Con las capacitaciones, poco a poco fuimos ocupando los espacios comunitarios, participando con calidad, no solo sirviendo café o limpiando locales. Fuimos tomando conciencia de que no podían seguir tomando decisiones por nosotras.
Nos organizamos para asistir a reuniones con funcionarios y denunciar los atropellos que sufríamos. Al principio decían que solo éramos “berreos”, pero luego tomaron conciencia cuando documentamos los casos con nombres y apellidos. Poco a poco fuimos escuchadas, y otras mujeres se fueron integrando a la red.
Ya no me daban “atole con el dedo”. Seguí capacitándome para conocer mis derechos y compartirlos con otras mujeres, invitándolas a talleres y espacios culturales donde nos sintiéramos orgullosas de nuestro origen, de ser nicaragüenses. Recordábamos nuestra gastronomía, música e historias de nuestros departamentos, las distintas formas y preparaciones de los alimentos.
Sobre la autora: Olinda Rosa Bravo Ramírez: migrante desde hace 25 años. Coordinadora de la Asociación Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses. Activista y defensora de los derechos humanos de mujeres migrantes y trabajadoras domésticas. Educadora popular y miembro de la Agenda CEDAW, del Foro Permanente de la Población Migrante y de la Mesa Interinstitucional del INAMU. También forma parte de la Coalición de Mujeres contra el COVID-19. Desarrolla trabajo comunitario con mujeres de diferentes nacionalidades, abordando la prevención de la violencia y el fortalecimiento del liderazgo desde la participación comunitaria, así como la creación de redes de mujeres para la defensa de sus derechos con enfoque de género.