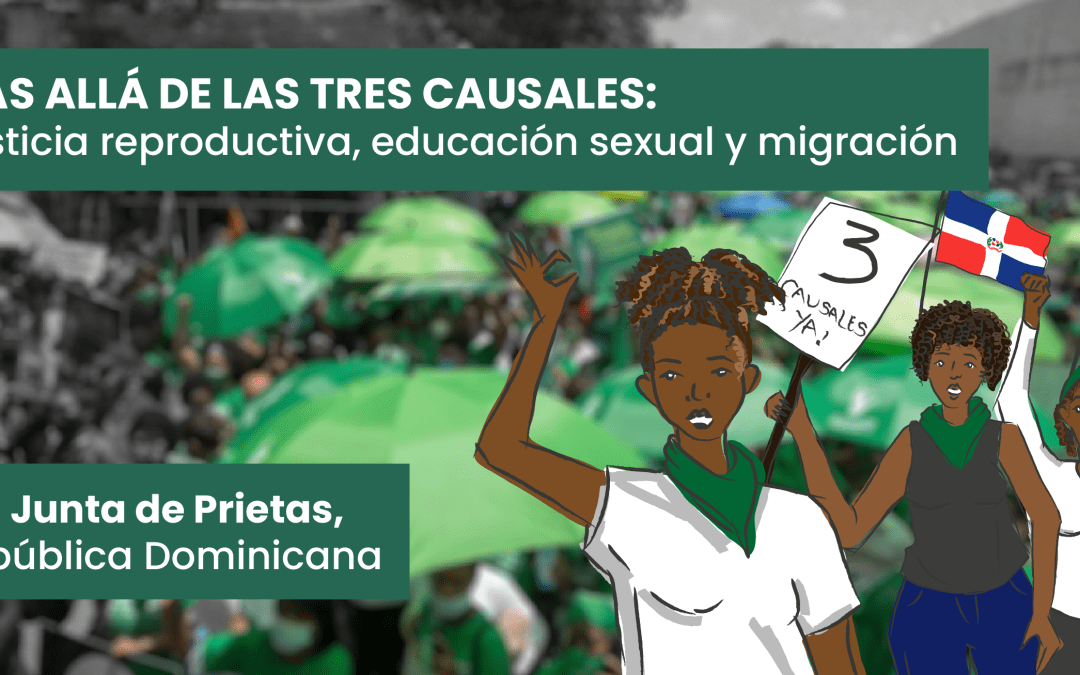Por Junta de Prietas
En República Dominicana hay varios motivos por los cuales los derechos sexuales y reproductivos se ven limitados: la falta de educación sexual integral y un sistema de salud que excluye a mujeres empobrecidas, rurales, afrodescendientes, personas LGBTQ+ y migrantes, además de la ausencia de las tres causales en el Código Penal.
Estas restricciones, amplificadas por el pensamiento conservador y religioso que prevalece en gran parte de la sociedad y grupos de poder, sostienen un modelo que criminaliza la autonomía sobre nuestros cuerpos y hacen que reclamos como el de las tres causales sean una demanda mínima frente a la necesidad de una justicia reproductiva integral.
Comunidades históricamente marginadas, empobrecidas, personas migrantes y sus descendientes enfrentan exclusión, racismo y precariedad económica, factores que exacerban las barreras que impiden su acceso a derechos. Para abordar este panorama se requiere adoptar una perspectiva antirracista y transnacional que garantice dignidad, libertad y salud plena para todas las personas. Este artículo tiene la intención de ofrecer claridad sobre las necesidades sanitarias que tienen las personas en territorio dominicano y denunciar los obstáculos que enfrentan para conseguir el pleno ejercicio de sus derechos, en especial aquellos relacionados con la salud sexual y reproductiva y el bienestar integral. Asimismo, toca aspectos fundamentales a considerar para el logro de una verdadera justicia reproductiva en República Dominicana.
El desafío de las tres causales
En la República Dominicana, la discusión sobre la despenalización del aborto gira en torno al movimiento de las tres causales. Estas causales, o excepciones, presentan tres condiciones específicas para permitir interrupción voluntaria del embarazo: 1) cuando este represente un riesgo para la vida de la mujer, 2) cuando sea resultado de una violación o incesto, y 3) cuando exista una malformación fetal incompatible con la vida. Las organizaciones de derechos humanos consideran la despenalización del aborto en estas tres situaciones como lo mínimo necesario para asegurar la dignidad y salud de quienes experimentan un embarazo de riesgo o no deseado. Pero a pesar de llevar más de 20 años intentando incluirlas, las causales no forman parte del Código Penal dominicano.
Aunque el movimiento feminista ha implementado una estrategia de movilización e incidencia política durante las últimas décadas, los sectores conservadores han logrado que se apruebe un nuevo Código Penal sin las causales. De manera que el país sigue siendo uno de los pocos en el mundo en los que el aborto está criminalizado bajo cualquier circunstancia. Como consecuencia, entre 2016 y 2023, 68 mujeres fueron procesadas por aborto en República Dominicana.
 Manifestación para exigir el aborto legal, en Santo Domingo, República Dominicana, el 23 de mayo de 2021. Fotografía de Erika Santelices/AFP tomada de hrw.org
Manifestación para exigir el aborto legal, en Santo Domingo, República Dominicana, el 23 de mayo de 2021. Fotografía de Erika Santelices/AFP tomada de hrw.org
Si analizamos las tres causales desde el marco de la justicia reproductiva, podemos encontrar tensiones. Aunque por un lado las tres causales son una medida inmediata para salvar vidas y asegurar un mínimo de derechos, también es cierto que es una lucha limitada a excepciones. En este contexto, la adopción de las causales implica un dilema para las personas gestantes: negociar su autonomía con severas restricciones en lugar de colocar el aborto como parte de la libertad reproductiva.
Dicho esto, aunque el movimiento por las tres causales logró visibilizar la necesidad de otorgar dignidad a personas gestantes en situaciones excepcionales, también destapó un debate importante: la necesidad de hacer más que lo mínimo y abrir el camino hacia un marco político y social donde la justicia reproductiva esté protegida incondicionalmente.
El camino hacia la educación sexual en RD
República Dominicana se posiciona como uno de los países de América Latina con las tasas más altas de fecundidad en adolescentes, con 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares para Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2018), el 18.1 % de adolescentes en la zona urbana han estado embarazadas alguna vez, en tanto que en la zona rural esta cifra aumenta al 23.7%. Asimismo, cuando se observa por nivel socioeconómico, en los niveles bajo y muy bajo existe una mayor incidencia.
Más allá de estas cifras, el problema del embarazo adolescente es solo la punta del iceberg; es solo una de las consecuencias más visibles en una sociedad que insiste en excluir a poblaciones empobrecidas, rurales, migrantes y a las niñas y mujeres de la esfera social y política. En RD se niegan los derechos a una educación integral y, por supuesto, a la educación sexual y reproductiva. Con ello también se niegan los derechos a la salud, a la recreación, al deporte y al arte, al limitar la capacidad de las niñas de ser niñas, al forzarlas a llevar embarazos no deseados, productos de abuso sexual.
La falta de educación sexual integral no sólo se refleja en el embarazo adolescente, sino también en las alarmantes cifras de violación sexual, según datos de la Encuesta Nacional de Agresiones Sexuales contra la mujer 2024 (CIPAF, 2024) el 18.6% de las mujeres mayores de 18 años han sido victimas de agresión sexual, mientras que el 6.3% ha sufrido intento de violación sexual; asimismo, el 28.9% reportó haber presenciado acoso sexual presencial o virtual, además el 8% de los casos presentados ante las fiscalias en los años recientes estuvieron relacionados con niños, niñas y adolescentes.
 Una mujer participa el 28 de abril en una manifestación que exige la despenalización del aborto, en Santo Domingo, República Dominicana. Fotografía de Francesco Spotorno/EFE tomada de El País
Una mujer participa el 28 de abril en una manifestación que exige la despenalización del aborto, en Santo Domingo, República Dominicana. Fotografía de Francesco Spotorno/EFE tomada de El País
Antes estas situaciones en nuestro país se encuentra muy normalizada la culpabilización de las víctimas. Cuando una adolescente queda en estado de embarazo, la opinión pública se vuelca al escrutinio de la conducta y moral de la menor: “¿Por qué no cerró las piernas?”, “¿Dónde estaban sus padres?”. Ante el caso de una adolescente que fue drogada y víctima de una violación sexual en grupo, exclaman… “¿y qué hacía ella fuera de su casa?” “No, pero esa muchacha anda haciendo y deshaciendo en el barrio”.
Es necesario también mencionar las vergonzosas y francamente criminales intervenciones de algunos de nuestros representantes en el Congreso Nacional quienes alegan cosas como que “la violación dentro del matrimonio no existe” o que “las penas que se establecen por violación son exageradas”. A pesar de que reconocemos que muchas de las interrogantes que se hacen en torno a quienes son víctimas de un sistema capitalista, racista, clasista, que empobrece a grupos poblacionales específicos y perpetúa su condición de vulnerabilidad, parece válido reflexionar en torno a ellas.
Por ejemplo, surge la popular pregunta de “¿dónde estaba la mamá de esa muchacha?”. En su lugar, pensemos al respecto: ¿dónde estaba esa madre? Muy probablemente estuvo trabajando en una Zona Franca o una casa de familia por un sueldo inferior al mínimo establecido por ley, delegando los cuidados de sus propios hijos a familiares y su formación a las escuelas del Sistema Público donde lamentablemente hacen falta políticas públicas que garanticen la calidad de la educación.
La solución más fácil es responsabilizar al individuo de un problema estructural sostenido por un sistema que no está diseñado para personas empobrecidas, ni migrantes, ni de las disidencias sexuales. Es por eso que hablamos de justicia sexual y reproductiva, porque los problemas que enfrentan nuestras comunidades son profundos; el derecho al aborto por las tres causales es lo mínimo para garantizar dignidad y calidad de vida, y no es suficiente.
Nuestras comunidades necesitan tener acceso a una educación sexual integral, derecho a cuidar y ser cuidadas, acceso a espacios de trabajo en condiciones dignas, a infraestructura y servicios de salud, educación y cuidados de calidad, que nuestras infancias tengan acceso a parques y espacios de recreación. Necesitamos leyes que estén pensadas y diseñadas para proteger y garantizar nuestros derechos, en especial los de las poblaciones más vulnerabilizadas. La desinformación y el silencio sobre temas sexuales y reproductivos no ayudan a las niñeces, sino que las exponen a abusos y las desprotegen.

La crisis de salud materna en RD
La salud materna en República Dominicana enfrenta una crisis que revela profundas desigualdades en el acceso a servicios de calidad. El Ministerio de Economía del país señala que el país se encuentra entre los 12 con mayores tasas de mortalidad materna, superando el promedio de la región de Las Américas. Este dato debe analizarse dentro del marco de la justicia reproductiva, pues más allá del derecho a decidir del cual las dominicanas aún están privadas,resulta fundamental garantizar que, al decidir gestar, exista un sistema de salud compatible con la vida de la madre y de la criatura.
La situación se agrava para las mujeres empobrecidas y migrantes embarazadas que, limitadas al sistema público de salud, enfrentan mayores barreras y riesgos. En este escenario, incluso el simple hecho de dar a luz en territorio dominicano puede poner en peligro sus vidas, evidenciando un sistema que vulnera derechos básicos y profundiza las brechas de exclusión.
Acceso a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva migrante y antirracista. La justicia migratoria es justicia reproductiva.
En República Dominicana el derecho a la salud (y eso incluye la salud sexual y reproductiva) es universal y está protegido por ley a toda la población residente en el país. Sin embargo, la realidad que viven las mujeres migrantes haitianas es otra. Históricamente estas mujeres han sido víctimas de exclusión del sistema de salud, así como otros servicios básicos, situación que se ha visto exacerbada en los últimos años, en las gestiones de gobierno del presidente Luis Abinader.
La población migrante haitiana en República Dominicana está siendo víctima de una de las mayores persecuciones desde la época de la dictadura de Trujillo. El gobierno ha establecido una meta de deportar a 10,000 inmigrantes por semana y en este escenario las mujeres haitianas son las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. El discurso oficial es que los haitianos representan una “carga” para el Estado dominicano, particularmente las haitianas que alegadamente “consumen gran parte del presupuesto en salud del Estado”.
La persecución hacía la población migrante haitiana se ha extendido a tal punto que el 21 de abril del 2025 se empezó a implementar un nuevo protocolo de verificación migratoria en hospitales públicos del país. “con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias vigentes y contribuir a la sostenibilidad del sistema hospitalario nacional” fueron designados inspectores y agentes migratorios para verificar que los pacientes cuenten con identificación “válida”, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y que cubran el costo de los servicios recibidos, “en caso contrario serán atendidos médicamente y repatriados”.
La presencia de agentes migratorios en los hospitales públicos ha conducido a que mujeres en condición de embarazo den a luz en su casa por miedo a ser repatriadas, situación que pone en riesgo su salud y a de sus hijos o incluso pierdan la vida, como fue el caso de Lourdia Jean Pierre, una mujer haitiana embarazada de 32 años que murió tras dar a luz sola en su casa en el Seibo. A pesar de que seguía sus controles médicos con regularidad y había sido diagnosticada con anemia, dejó de acudir al Hospital Teófilo Hernández tras la implementación del nuevo protocolo migratorio.
También han sido reportados casos donde se les niega el servicio de salud a mujeres haitianas en las maternidades, aún antes de la implementación formal de estos protocolos. En noviembre de 2022 se presentó el caso de la señora identificada como Katia Philipp que dio a luz en el parqueo del Hospital General Provincial Melenciano en Jimaní. Según alegaron sus acompañantes, a la mujer le fue negado el servicio y luego de nacido el bebé trataron de hablar con el portero y una doctora del hospital para que atendieran al recién nacido, pero no se pudo.
Ante esta deshumanización de la que son víctimas las inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, el centro de nuestras agendas no puede ser las tres causales, cuando hay mujeres que mueren dando a luz en sus casas, que alumbran en las calles y que no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud público. Para nosotras hablar de justicia reproductiva es visibilizar las luchas de nuestras hermanas haitianas y entender que, si bien las tres causales son necesarias, nuestro contexto nos obliga a tener otras prioridades.
En fin:
En conclusión, la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos no puede reducirse a la conquista de las tres causales, pues estas solo son una venda paliativa para un conjunto de opresiones más profundas.
Mientras se nos imponga el conservadurismo religioso y patriarcal desde el Estado, se nos seguirá negando el ejercicio pleno de derechos a personas empobrecidas, mujeres, jóvenes migrantes y racializadas, perpetuando la desigualdad y violencia desde las instituciones. Una agenda de justicia reproductiva verdaderamente transformadora es una que reivindica el aborto como un derecho humano, que garantiza una educación sexual integral para cada etapa del desarrollo y que asegura el acceso digno a la salud sexual y reproductiva para todas las personas. Cuando se obtengan estos logros, es cuando sea posible avanzar hacia una justicia reproductiva que desborde los límites impuestos por la política de las excepciones y que reconozca la dignidad plena de quienes históricamente han sido silenciadas y excluidas.