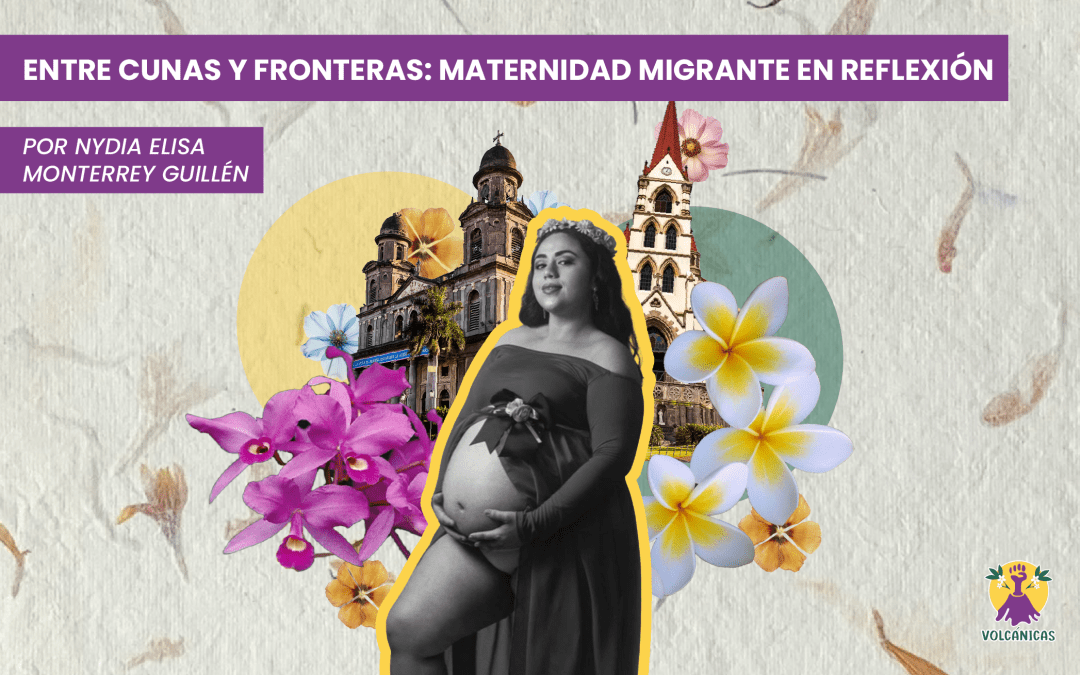Por Nydia Elisa Monterrey Guillén
Feliz cumpleaños a ti, cha cha cha; feliz cumpleaños a ti, cha cha cha…
Estábamos celebrando el primer cumpleaños del hijo de una de mis mejores amigas, y esta vez, las estrofas del canto de cumpleaños que se usa en Costa Rica me resonaron de manera muy diferente.
Tengo un hijo de cinco años que nació en Costa Rica. Sin embargo, en sus cumpleaños y en los nuestros siempre cantamos a lo “nica”, por costumbre, por tradición, por amor a seguir teniendo presente el lugar de donde somos y para transmitirlo de generación en generación. Pero siempre nos cuestionamos: ¿Cuál cantamos?
No obstante, en la fiesta del hijo de mi amiga, no hubo necesidad de ponernos de acuerdo o preguntar qué canción cantar. Simplemente empezamos a cantar y esa fue la que salió. Noté algunos rostros desconcertados, eran los de las familias nicaragüenses que habían llegado solo para la ocasión. En ese momento pensé: «Claro, es que no se la saben, esté ‘feliz cumpleaños’ ellos no se lo saben». Al final, mi amiga también cantó el de allá y todas las personas estaban felices.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver este relato con ser una mamá migrante? Como dice la chaviza: todo que ver. Lo que parece un ejemplo sencillo es la realidad que nos corresponde: adaptarnos no solo al nuevo mundo que es la maternidad, sino a un nuevo mundo dentro de un nuevo mundo, que es el país donde habitamos, pero no en el que crecimos y conocemos como parte inherente de nuestro ser.

Fotografía Nydia embarazada. Créditos Kevin Hernández Berrios.
Ser mamá es un reto enorme por sí solo, el más grande de todos los tiempos, diría yo. Ese reto se agranda dependiendo del contexto, y ser madre migrante y refugiada te coloca en el nivel más avanzado del juego. Desde el control prenatal vas aprendiendo que las cosas no son iguales que en el lugar en el que te criaste.
Si bien muchas son mejores condiciones, como la atención médica, otras son un gran choque cultural que te genera conflicto con tu mamá, tías, abuelitas y en algunos casos, la suegra, que te dicen: “fajale el ombligo, abrígalo, hacele fresquito, no lo serenes, con la teta no se llenan, no comas esto, no comas aquello, toma tibio y sobre todo, no hagas nada, no agarres escoba aunque la basura te llegue al cuello”.
Todas esas indicaciones las recibes por teléfono, porque tu familia no está. No está la abuelita que te haga un tibio, ni tu mamá que te mime a vos como recién parida, ni nadie de tu red de apoyo que pueda colaborar con el ideal de lo que sería un posparto cuidado y rodeado de personas que van a cuidar de esa familia que ha recibido un nuevo miembro. Toca adaptarse e ir descubriendo ese nuevo camino transitándolo en bastante soledad, a pesar de que, por fortuna, a mí me tocó una pareja que es una persona responsable en todos los aspectos de la crianza de nuestro hijo.
También te recomendamos leer Maternar con resistencia desde el exilio escrito por Valeria Ortega en Volcánicas.
Ahora que lo pienso, mi primer choque con la realidad fue tomar conciencia de que, aunque mi hijo nació en Costa Rica y goza de los derechos de un ciudadano, el trato de todas maneras tuvo una diferenciación por ser hijo de mamá y papá nicaragüenses. En el mismo hospital en el que nació, pasó una persona del servicio social registrando a los recién nacidos de esos días.

Fotografía Nydia embarazada. Créditos Kevin Hernández Berrios.
A todos los bebés los registraron sin problema, pero a mí me mandaron a registrar al mío por nuestra cuenta, por el tipo de identificación que poseíamos. Salió del hospital registrado con mi nombre, pero no accedieron a ponerle el apellido de su papá, solo porque la persona del servicio social no reconoció la identificación que poseía, que había sido otorgada por la mismísima Dirección General de Migración y Extranjería, en Costa Rica.
Esa situación, al igual que el escenario de la celebración de cumpleaños, desencadenó muchas reflexiones que me descontrolaron emocionalmente y que, sumadas al posparto, se me hicieron difíciles de digerir. Sentí un rechazo que no había experimentado antes, porque no se trataba solo de mí, sino de mi hijo, una criatura inocente que apenas estaba llegando al mundo.
En ese momento la señora ansiedad tomó el control de mi consola y no paraba de pensar en si iba a lograr cuidar a mi hijo de las diferencias sociales marcadas por nuestro origen. Llegaron a mi mente comentarios que escuché estando embarazada, tipo: “las nicas solo vienen a parir” o el típico “tico de pura cepa”.
Consecuentemente, pensamiento tras pensamiento, aumentaban las preguntas como: “¿No tengo derecho a continuar con mi plan de vida como mamá, solo porque no estoy en mi patria?”, “¿Mi hijo no es ‘tico tico’ porque no es de ‘pura cepa’, ya que sus padres somos migrantes?”, “¿Será que lo van a rechazar, aunque haya nacido aquí?”, “¿Mi hijo tampoco es de aquí ni es de allá?”.
Parecía una desgracia que le estaba heredando desde antes de nacer. Me tomó tiempo y muchos espacios de reflexión entender que no puedo controlar el mundo, pero sí puedo tomar la tarea de adaptarme yo, desaprender y reaprender de esta sociedad y su cultura para poder transmitírsela de la mejor manera.
Sin embargo, no es una tarea lograda. Tengo que reconocer que he sido renuente en algunos temas como el aspecto gastronómico, pues nosotras cocinamos a lo “nica” y lo hemos criado así. No tenía preocupación en ese tema hasta que una amiga me dijo: “¿Qué vas a hacer cuando al niño lo inviten a la casa de algún amiguito costarricense y él rechace el picadillo porque no lo conoce?”. En ese momento se me desbloqueó un miedo que no tenía y una culpa por sentir que no estaba haciendo las cosas bien al no inculcarle la gastronomía de la patria que lo vio nacer.

Fotografía de Alessandro. Créditos Kevin Hernández Berrios.
Ser mamá migrante es un constante recordatorio de que no soy de este país. Es un constante esfuerzo por el sentido de pertenencia y es adaptarse no solo a la crianza, sino al sistema, desde cosas básicas y sencillas como las palabras que usamos, la manera de expresarnos, la comida que comemos para que las meriendas de nuestros hijos no sean criticadas por las de los otros niños.
Es explicarles por qué aquí no tienen primos, primas, tías, tíos. Es contarles con fascinación de dónde venimos y tener que tragarse las lágrimas cuando nos dicen que vayamos a conocer ese lugar del que tanto hablamos, pero el cual no podemos pisar.
Ser mamá migrante le suma culpa a las culpas que ya de por sí cargamos. Ser mamá migrante es cansarse de explicar dos palabras para un mismo objeto, pero no poder renunciar a explicarle cómo hablamos allá. Ser mamá migrante es ser responsable de crear conexiones afectivas y lazos de amor con la familia de manera virtual. Es soñar con el día en que tu criatura conozca a su familia. Ser mamá migrante es también ser guardiana de memorias de ambos lados para que tu linaje conozca y cuide tu historia.
Quiero finalizar este escrito aclarando que, en esta ocasión, decidí hablar de la parte más retadora y compleja de ser mamá migrante, de lo que más espontáneo me salió de las tripas, en donde una reflexión llevó a la otra y salió este artículo.
También tiene un lado hermoso del que no hablo desde las tripas, sino desde el corazón. La paz y tranquilidad que me da haber parido en Costa Rica y no en Nicaragua, la voy a explicar citando la famosísima frase costarricense que dice: “Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer jamás será soldado».
Sobre la autora: Nydia Elisa Monterrey Guillén, originaria de la ciudad de Bluefields, Nicaragua, Psicóloga de profesión, comunicadora y gerente propietaria de La Gigantona: cocina Nicaragüense, de oficio., Fundadora, co-productora y presentadora del podcast Indómitos y defensora de los Derechos Humanos y de las mujeres. Llegó a Costa Rica en julio de 2018 y cuenta con el estatus de persona refugiada. Además recalca que uno de sus títulos más deseados y presumidos es el de Mamá por decisión.